En viaje, divagando.
Alejandro Schleh
beach
art // beach photography - Atlantic Dreams
Es raro ver cómo el mar tiene
diferentes colores según donde uno se halle. En las cortas travesías de ida y
vuelta, pude ver agua negra, agua azul, y agua verde. Esta llegó a ser de un
verde tan claro que pudimos ver cardúmenes de peces y creo haber visto el fondo
de arena.
Hubo un momento, durante el viaje
de ida, en que el barco comenzó a moverse más de lo que nos tenía acostumbrados
luego de un almuerzo.
Por momentos convenía tomarse de
los pasamanos dispuestos a lo largo de los pasillos y en las escaleras para
ayudarse a mantener el equilibrio.
En esa circunstancia pude ver
algunos pasajeros puntillosos doblados sobre la baranda de cubierta devolviendo
la comida al mar. No se me ocurrió pensar en ese momento que quizá algunos
peces desaprensivos la hayan hecho su alimento. Otros menos cuidadosos lo
hacían directamente sobre el piso, en cualquier parte. En cubierta, por los
pasillos, o sobre los peldaños de las escaleras que quedaban chorreando. La
tripulación acostumbrada a estos inconvenientes se movía presta con baldes,
trapos y escobas y cepillos, limpiando de desechos las partes afectadas.
Me alteraba un poco estar algo mareado pues no me permitía esa debilidad.
Recordaba el cuento de mi abuelo navegando en el oceánico de dos palos, el
Aldebarán, y su amigo descompuesto por el que tuvieron que desistir del viaje a
Mar del Plata en el velero. Su furia por tener que regresar al puerto de Buenos
Aires poco tiempo después de haber entrado en mar abierto.
Yo no quería ser de aquellos que
se descomponen, y diciéndome que todo ese movimiento me gustaba para
influenciarme positivamente, y que era el movimiento lógico con el que debía
convivir un marinero como yo, me dirigí a la proa y en vez de mirar el
horizonte como algunos aconsejan; me dediqué a mirar el mar embravecido a mis
pies.
Muy abajo estaba el agua que se
acercaba y alejaba alternadamente con el movimiento. No había imaginado que
había que rotar tanto la cabeza para ver la intersección del agua con la arista
de la proa. Estaba bien abajo, lejos y atrás, bastante atrás, y uno
realmente parado sobre el agua en ese punto extremo de la nave. Tal era el
ángulo de esa proa que si consideramos la vertical de la plomada, el giro de
noventa grados de la cabeza no bastaba para verla; había que acompañarlo con el
movimiento de los ojos. De ese modo podía verse la proa sumergirse en
movimiento prolongado y lento en medio de la espuma blanca y batida y luego
emerger victoriosa en movimiento similar, lento y en contrario.
Después de un rato de estar hamacándome en ese
lugar, me dirigí con un mareo atemperado al camarote, contento conmigo mismo
pues consideraba que con el sistema aquel de amar el movimiento aventé la
posible descompostura que me hubiera hecho sentir un ser despreciable.
Me enteré que es muy común ese
movimiento al pasar a la altura de Santa Catalina y que quienes viajan en
embarcaciones pequeñas tratan de hacerlo próximos a la costa.
Recordé a
Bouchard, que no tuvo más remedio que conchabar unos criollos para completar la
tripulación pues no conseguía marineros en cantidad suficiente cuando partió
desde la Boca
del Riachuelo en su viaje de corso. Quedaron todos descompuestos al iniciar el
viaje apenas salieron del Río de la Plata. Es justicia decir, que una vez pasados los
primeros chubascos, algunos de esos gauchos se destacaron como avezados hombres
de mar. No era época de bombachas la época de Bouchard; así que me pregunté si
aquellos lobos advenedizos salidos de la pampa que tomaron por algunos días los
territorios españoles de California, no habrán andado vestidos con chiripaes y
puntillas y botas de potro. Siempre me quedó la duda de cómo se habrán
comportado cuando más allá del Indico los sorprendió la calma chicha. Me
respondí que mirando el horizonte de esa llanura de agua hasta que los
sorprendió la gran ola que les pasó por encima y los despertó de la prolongada
siesta.
Acercarse a Santos navegando
sobre las aguas claras es como pasearse por arriba del planisferio que, pintado
con el método de las intensidades de los colores, nos habla de las
profundidades de los suelos marinos. Y, aunque este método se aplica a todos
los mares y océanos tengan el color y transparencia que tengan sus aguas, sólo
donde ellas son claras puede certificarse lo acertado de la convención. Que
ésta salió de confrontar con la realidad y es por lo tanto más que convención.
Nítidamente pueden verse las zonas profundas y oscuras, los bancos de arena que
cercanos a la superficie, hacen más transparentes las de por sí aguas claras.
Tanto es así, que navegando sobre la plataforma brasilera en las proximidades
de aquel puerto, la elocuencia de los colores ahorraban todas las palabras que
ante el espectáculo deslumbrante guardábamos sin el más mínimo esfuerzo. Las
líneas en el fondo, tal como las isobaras o isotermas se dibujan, delimitaban
las profundidades diferentes y los cambios de color.
Pero los
gauchos de Bouchard, los aguerridos marineros, no pasaron por allí y no vieron
aquel planisferio dibujado a sus pies desde la cubierta del Augustus. Pasaron
por otros lados a bordo de un barco de madera con sentinas llenas de agua.
Quizá sí, en algún otro confín, vieron espectáculo semejante. De la Boca del Riachuelo en
adelante todos eran confines para ellos. Pensar que se bajaron unos días en la India para tomar un puerto
que resultó ser inglés cuando lo que se buscaba era destruir asentamientos españoles.
Y que llegaron hasta Australia que no se había fundado. Y que tomaron Monterrey
en California cuando yo aún no había nacido.
Y que pasaron por Birmania, algún lugar por el estilo, donde se pegaron
el susto de su vida. No meditaron. Sin más ni más eran el mismo Mandinga
aquellos dragones atrevidos. Y Birmania el mismo infierno, un infierno verde y
vegetal dónde, de entre las plantas, se les aparecieron los horribles cuasi
reptiles, cuasi alados, en dos patas caminando, batiendo sus impresionantes
pantallas que se cerraban y abrían como gigantescos collares isabelinos
rodeando sus pescuezos y los miraron de manera más que amenazante. Se
dispersaron los gauchos devenidos en marinos. Se olvidaron del agua dulce que
habían ido a buscar por esas tierras, de las frutas y de los alimentos; de todo
aquello que los había animado a desembarcar en el paraje. Prefirieron seguir
racionando el agua hasta mejor momento. Pasar un poco de hambre. No faltaría la
oportunidad de reabastecerse en algún otro punto del planisferio; quizá no muy
lejos, en una tierra sin dragones espeluznantes. No fueron los dragones de
Komodo –Varanasus Komodoensis- como algunos historiadores escépticos suponen.
Fueron las criaturas fantásticas y mefistofélicas descriptas por los gauchos-marineros,
con realismo expresionista a su capitán.
Bouchard era un
hombre instruido y cartesiano educado en el orden y la disciplina rigurosa y en
las ciencias. Marino con rango de oficial, no pudo admitir las explicaciones de
los Mandingas aparecidos ni del infierno aquél habitado por plantas exóticas
carnívoras pobladas de hojas gigantes cargadas de nervaduras y filigranas
caprichosas. De modo que, antes de seguir adelante con el viaje aquel, detrás
del cual se escondían metas de orden geopolítico de importancia para ese
conjunto de provincias que decían ser unidas en el extremo sur del continente
Americano, decidió enfrentar personalmente uno de aquellos monstruos y
acompañado de un pequeño contingente de marineros profesionales, todos viejos
lobos de mar, musculosos de pieles curtidas por todos los soles, se dirigió
hacia la costa en un bote pequeño. Bien pertrechado y armado.
Al rato de
caminar, cuando ya la búsqueda parecía infructuosa y estaban por darse por
vencidos, uno de estos dragones o como quiera llamárseles, se les apareció
cuando menos lo esperaban de entre las plantas desmesuradas, blandiendo,
abriendo y cerrando el aspaventoso verde-pardo collar isabelino en medio de
amenazantes movimientos pseudo-eróticos, al tiempo que una que otra flamígera
lengua salía intermitentemente fuera de su boca. Quizá tenían razón aquellos
gauchos de calzones con puntillas y filosas dagas envueltos en chiripaes que
huyeron descalzos por las playas de Birmania; quizá Mefistófeles tenía bastante
que ver con las criaturas esas. Olvidaron sus armas y petos especiales. En
unísono, tal como si fuesen varias en una sola persona en tácito acuerdo,
huyeron despavoridos. Corrieron hasta el bote y mudos remaron lo más rápido que
pudieron hasta la embarcación que anclada en lo profundo esperaba el momento de
reanudar el viaje.
Los gauchos casi sin dientes, al verlos llegar e imaginando lo ocurrido con solo mirar sus caras pálidas, no aplaudieron desde la baranda de cubierta -Bouchard seguramente se hubiera molestado- pero mostraron los pocos que les quedaban en leve sonrisa de satisfacción. Estuvieron todos en el acuerdo de ahí en más, oficiales y tripulación, en que debían proseguir la ruta y cumplir los fines del corso y dejar de hacer averiguaciones para anotar en los libros de la religión o la zoología. Ellos ante todo eran los corsarios de las Provincias Unidas del Río dela
Plata y debían seguir molestando españoles alrededor de la Tierra sin prestar atención
a los paraísos escondidos, ni a las sirenas, ni a infiernos como aquellos.
Debían seguir tomando fortalezas portuarias y hundiendo barcos españoles en
nombre de la
Provincias Unidas.
Los gauchos casi sin dientes, al verlos llegar e imaginando lo ocurrido con solo mirar sus caras pálidas, no aplaudieron desde la baranda de cubierta -Bouchard seguramente se hubiera molestado- pero mostraron los pocos que les quedaban en leve sonrisa de satisfacción. Estuvieron todos en el acuerdo de ahí en más, oficiales y tripulación, en que debían proseguir la ruta y cumplir los fines del corso y dejar de hacer averiguaciones para anotar en los libros de la religión o la zoología. Ellos ante todo eran los corsarios de las Provincias Unidas del Río de
Fuera como
fuere que se produjo el encuentro entre los dragones y Bouchard y sus hombres,
el hecho sucedido trascendió las fronteras de la nave, y mientras
permanecieron presos en el final de su viaje en las cárceles de Valparaíso, sin
detener su marcha, cruzó la cordillera y llegó a Buenos Aires. En la aldea todo
el mundo comentó la anécdota de la aparición de los demonios.
No fueron muy justos los comentarios para con los
animales horribles aquellos que eran mencionados como mefistofélicas encarnaciones
del mal.
Es que por esos años de mil ochocientos discriminaban
a gusto y sin cargo de conciencia, el vocablo no había caído aún en desgracia.
Se pensaba que todo lo feo y monstruoso era el mal y todo lo bello el bien;
sobre todo porque Nietzsche aún no había escrito su obra “Más allá del bien y
del mal”; que de haberla leído los marineros, no hubieran sabido encasillar las
criaturas birmanas.
Además, siempre lo mejor es más lindo, es decir, lo
lindo es más lindo que lo feo. La religión nos da su ayuda. En todas las
iglesias las Vírgenes siempre son lindas. Son el bien, nunca fueron ni bizcas,
ni ñatas o narigonas; siempre tuvieron una nariz perfecta como la griega, no
hasta la frente como aquellas, sino con la pequeña curvita marcada entre los
ojos. Y se reserva la fealdad para los malos; que sólo en las vueltas de tuerca
se los pone lindos como en las películas; no en las iglesias. Luego de años de
evolución del género humano mucha gente fea sigue rezando a Vírgenes lindísimas
en las iglesias. Las feas llegaran a ser Vírgenes el día que la especie consiga
dar, justamente, la vuelta de tuerca necesaria en el camino de la evolución
darviniana. Es complejo.
De Viaje, Continuación ( Fragmento) ' Historias Verdaderas y Otros Cuentos'











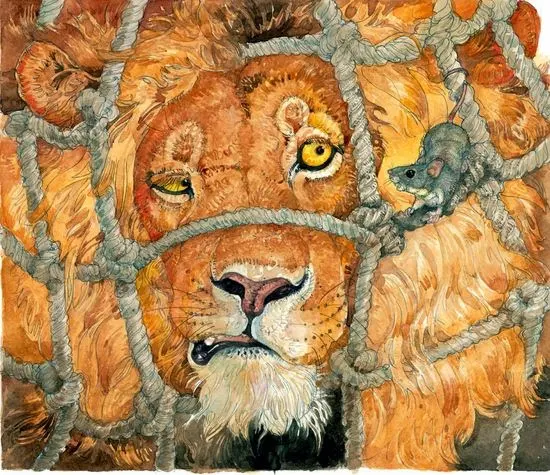









.jpg)







